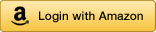Notas
-

-

@Tharl hace 9 años Contestar
Si llamamos novela a toda narración escrita, estemos tranquilos que existirá mientras haya lenguaje y escritura. Si queremos distinguir novela de épica, de crónica, de discurso historiográfico, de biografía y otros géneros literarios, entonces hemos de ser más exigentes. Con todo, es evidente que las formas literarias han cambiado a lo largo de su historia y necesitamos palabras con las que distinguirlas y pensarlas. La novela, una forma literaria entre tantas vivas y muertas, puede agotar sus posibilidades o, mejor, dejar de ser el género más idóneo para nuestras sociedades. Lo que no es incompatible con que siga teniendo tirón en el mercado.
Seguramente distinguir en géneros no sea importante, pero yo necesito palabras para pensar. Y cuanto más elaboradas sean y más fina y precisa la rejilla de categorías, mayor rendimiento intelectual le veo. -

@arspr hace 9 años Contestar
Me encanta leer vuestras exposiciones y digresiones de verdad, (aunque reconozco que en muchos casos no me entere de nada y me perdéis al segundo requiebro).
Simplemente la opinión de uno que está más cerca (MUUUCHO más cerca) de Códigos Da Vinci que de Borges... La novela (uuups, perdón, que no será novela sino no sé qué otra figura literaria como se quiera llamar), lleva 3000 años en pie. La novela (mejor dicho la obra escrita), lleva en auge continuo desde que un señor llamado Gutenberg abarató su difusión. Y en todos estos años tuvo que combatir contra otras formas de arte o comunicación infinitamente más directas y carnales (por ejemplo, la música que lleva con nosotros desde el inicio de los tiempos).
Pues ahora, lo mismo. Habrá competencia de otras mil formas carnales nuevas (cine, internet, etc.) pero la palabra, y en cantidad extensa contando una historia que te conmueva tanto por contenido como por forma, seguirá por 3000 años más. Que cambie el formato y triunfe el pseudo-teatro-post-nuclear-en-verso-pareado-sin-rima, pues vale. Que desaparezca el papel, como desapareció el pergamino, y triunfe el ebook o a saber qué, pues vale. Pero, ¿qué más da?
Y por supuesto que en temática, tampoco se innova tanto. El hombre ha odiado y amado, ha sido engreído y generoso, avaro y dadivoso, (seguid rellenando como queráis), desde el inicio de los tiempos y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Si no, la Iliada y coetáneas (que no me cuentan a mí entre sus fervientes adoradores) nos resultarían totalmente alienígenas e incomprensibles y no lo hacen. Y por ende, prácticamente cualquier cosa que se escriba, ya se escribió antes con otras palabras y formas. Pero eso no es ningún impedimento para que se siga re-escribiendo, con mejor o peor arte, por los siglos de los siglos amen. -
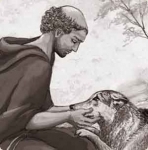
@Poverello hace 9 años Contestar
Leyendo vuestros comentarios me he acordado de estos dos artículos de uno de esos géneros que, para mí, incomprensiblemente, hacen que la novela siga teniendo tirón: young adult, palabro que ni sabía que existía.
eldiario.
caninomag. -

@Kodama hace 9 años Contestar
Difícil nombrar a algún escritor actual con el potencial de renovar el género (excepto los miembros del boom que aún viven pero ellos ya lo renovaron, o al menos, le dieron alguna vuelta), creo que si algún escritor contemporáneo lo consigue se le valorará con el tiempo analizando todo lo que supuso su obra y lo que se creó a partir de él.
Si que es cierto que hay autores que publican hoy en día a los que se les ve mucha diferencia con la primera vía y con la segunda, pero de ahí a incluirlos en la tercera ya me parece, de momento, excesivo. Dentro de esa frescura actual en el mundo de la novela así a bote pronto me vienen a la cabeza Cartarescu y Houllebecq (odiado tanto por derecha, como por izquierda, como por centro, como por arriba, como por abajo...) -

@Tharl hace 9 años Contestar
La industria cultural es un problema. Lo “bueno” es que funciona por nichos de mercado, y siempre creará nichos “elitistas” como hípster y modernos. A mí es lo que más me preocupa, esa literatura de “qualité” escrita por minuciosos profesionales pero incapaz de ofrecer nada. Empiezan a desagradarme mucho más la repetición a modo de farsa de los beats (y pensad que en su origen ya tenían bastante de ella), los escritores “sensibles y líricos” y todos esos nuevos indagadores del sentimiento y la identidad que los “bestsellers”. En cualquier caso, que siga haciéndose novela no quita que esta pueda estar agotada, y esa es la cuestión más preocupante.
Personalmente creo que igual que la novela surgió con el capitalismo y la modernidad y ha mutado en cada una de sus fases, si se agota será con él. Lógico que sus crisis coincidan con las de la novela. Me temo que aún le queda una larga vida al género. O puede que nos estemos dirigiendo a un mundo cerrado y sin historia que difícilmente podamos seguir llamando capitalismo por más que sea vástago suyo.
¿Qué escritores se os ocurren a vosotros dentro de esa “tercera vía” que tengan verdadero potencial renovador para el género? Y tampoco olvidemos, como hace Barth, que hay una buena cantidad de escritores que no ignoran el siglo XX pero emplean las técnicas modernas al servicio de moldes y empresas clásicas: Vargas Llosa y, tengo entendido, Coetzee, Kenzaburo Oé, Carrére… -
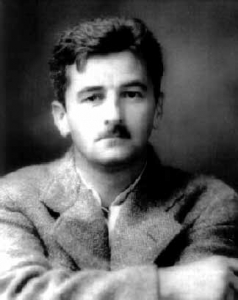
@Faulkneriano hace 9 años Contestar
@Tharl , muy cierto lo de la distinción civil/artista, que tiene su gracia. Y ya ha salido algún nombre de los que yo esperaba para la "tercera vía"... Tiene que haber más...
Completamente de acuerdo contigo, @Kodama . Es curioso: los enemigos de la verdadera novela son los que más hacen por su supervivencia: los escritores de best-sellers. Es una contradicción insoluble, tan grande como la actitud de ciertos buenos novelistas ante el desmoronamiento de la novela. -

@Kodama hace 9 años Contestar
Me gusta esa aclaración de la novela como forma de arte mayor.
Obviamente, si nos limitamos al significado de diccionario de la palabra novela dudo mucho de su muerte pues actualmente, y a pesar de los años de crisis, el mercado editorial (al menos el de los "casi" monopolios tipo Planeta) sólo hace que crecer. La novela (y el libro en general) se ha convertido en un producto de consumo de masas (podéis discutirme que se lee poco y que debería haber más lectores y más campañas de promoción de lectura, ok, lo acepto, pero el mercado editorial es una forma más de consumismo), y el consumismo nunca muere, insensatos!!!
Esto lleva a la primera frase, y es que no toda novela actual puede considerarse literatura (entendiendo el término literatura como arte); que por cierto siempre he oído que el cine es el séptimo arte pero no sé que ordinal lleva la literatura (si es que lleva alguno; gracias por aclararme esta duda).
El hecho de que la novela sea un producto de consumo más hace que su finalidad sea la venta, no la calidad y la trascendencia que pueda tener, así con que la editorial de turno pague por una gran campaña publicitaria (prensa, televisión, entrevistas con el autor...), o pague por una buena crítica de alguna eminencia en el mundo literario para poner en las tapas del libro, o pague por una ilustración impactante para que la novela quede bonita en el expositor de la librería, o pague a algún personaje que no tiene ni idea de escribir pero que por A o por B tienen mucha audiencia en televisión o en YouTube para que publique un libro, etc, ya tenemos novela con éxito de ventas asegurado, y éstas se producen en cadena, una tras otra, de este autor desconocido al que le hacen publicidad, de este conocido pero no por sus dotes de escritura, o de este autor consagrado que escribía muy bien y que por eso, ahora, escriba la mierda que escriba, va a seguir vendiendo por los méritos literarios que consiguió tiempo atrás. Y este tipo de novela dudo que muera, al menos no morirá mientras sea rentable, y a día de hoy, por desgracia, lo es.
Obviamente otro factor para aumentar las ventas es que la gente que lo compra no lo abandone a la segunda página, y ahí es donde entra la escasa innovación en el mundo de la novela, y como bien decís, parece que todos escriben "como si el siglo XX no existiera" o como habéis dicho también "a la manera tradicional", pero sin el nivel de los escritores consagrados de siglos anteriores al XX.
Que la novela como forma de arte pueda morir, espero que no, pero estoy de acuerdo en lo que decís de que pocos autores experimentales, que corren riesgos, que innovan, que muestran inteligencia y cultura.. son los que triunfan. Y como esto no es lo que pide el mercado editorial que, al fin y al cabo, es el que te ha de publicar, pocos escritores se lanzan a tal osadía de modernizar la novela y la literatura. Veo muy difícil que pueda existir actualmente alguna corriente cómo en su tiempo lo fue el modernismo o el boom latinoamericano, quizá lo más parecido es lo que llamamos "underground" o escritores "de culto" pero el dichoso consumismo imperante también convierte a algunos de estos autores en superventas y no sé si es así o no, pero a mí me da que cuando publican con una grande que les impone unos plazos y a saber que otras exigencias, la calidad de sus primeras obras se pierde.
Un tema muy apasionante el de la muerte de la novela como arte y un placer leeros, saludos. -

@Tharl hace 9 años Contestar
Es posible que desaparezca la novela (como forma de arte mayor), dice Barth, pero no hay que rasgarse las vestiduras. Los géneros y las formas literarias son productos históricos, tienen su principio, su auge y su fin; no seamos dramáticos. Sucedió con la tragedia, con la épica y sucederá antes o después con la novela. Más interesante me parece qué dicen estos cambios de nuestro tiempo.
A Barth le preocupan las artes híbridas, los “happenings”. Se refiere a ellas en ese segundo estilo que comentáis y que yo no asociaría necesariamente al autor furiosamente experimental sino con, como lo llama Barth, “un civil técnicamente al día” en contraposición a “artistas técnicamente anticuados” y “artistas técnicamente al día” (ojo a la oposición civil-artista). En música podría decirse de 4’33’’ de John Cage, por ejemplo; en bellas artes del dadaísmo y sus herederos posmodernos; en teatro de las performances y en literatura de cosas como “instrucciones para subir una escalera”, que por lo visto encantan en Nueva York, o gestos como publicar El Quijote bajo una firma diferente. Nadie duda que sean gestos estéticos cargados de significaciones. (Personalmente me causan una profunda inquietud. Conllevan la muerte del arte, que está basado en el atacado paradigma de la contemplación. Probablemente sea bueno, pero…). Así, el significado de El Quijote cambia drásticamente si lo leemos como la novela de un contemporáneo, por ejemplo, de William James (“la historia, madre de la verdad…”). Sea El Quijote de Pierre Menard.
Lo que halaga Barth de Borges es cómo reintroduce estos gestos en la literatura a través del cuento para problematizarlos. Mientras que las artes híbridas ejemplifican el hecho de la ultimidad estética -“ya no es posible hacer nueva literatura”-, Borges pone esta situación a trabajar para producir, paradójicamente, nueva literatura. Es el extremo llevado al extremo (como el propio termino pos-modernidad). ¿Cómo poder seguir escribiendo después de esto? A mí me gusta la propuesta de Pynchon. Lo que a algunos no nos gusta del argentino es el carácter cerebral y abstracto de una escritura demasiado cerrada sobre sí misma, deshumanizada. Así, en La subasta del lote 49 Pynchon adapta a Borges a la novela para humanizarlo. Ahora no se trata sólo de tematizar la ultimidad, sino de explorar su impacto en personajes de carne y hueso como Edipa. Se recupera así un espacio nuevo y fascinante para la novela que seguirán tipos como Foster Wallace.
Otro desafío de la novela actual -que no plantea Barth aunque está presente en su rechazo a la pretensión novelística de representar la realidad- es si la narración sigue siendo un medio adecuado para representar nuestro mundo. Estamos bajo tantos estímulos simultáneos y estructuras, tecnologías, ciberespacio, publicidad, sistemas de espionaje masivos, etc. que la única forma de representar la experiencia parece ser una plataforma multifuncional. Intentarlo en la narrativa, forzosamente lineal, da lugar una escritura bastante esquizofrénica que rechaza a muchos lectores. De nuevo veo en “La subasta del lote 49” una alternativa: renunciar a la magnífica pretensión modernista de MOSTRAR la acción y redescubrir los entresijos y mediaciones de la narración, siempre más indirecta y menos cercana.
Sinceramente, me gusta más cómo escribían Tolstoi, Hemingway o Chéjov; pero quienes tratan de recuperarlos en nuestros días me resultan desagradablemente anacrónicos e inapropiados. Es curioso que los lectores que entienden la literatura como evasión recurran a los moldes del “realismo”. Me pregunto si su rechazo a la literatura actual se debe de veras a la forma o si no será una cuestión más de fondo. Tal vez el fortalecimiento de la ética de la evasión anteceda a su estética y no lo contrario.
En mi opinión escritores como Pynchon o Foster Wallace entran plenamente en esta “tercera vía” de artistas técnicamente al día que hablan a nuestros corazones. Desde luego ellos conectan con el público presente como nadie, otra cosa es que él prefiera evadirse. -
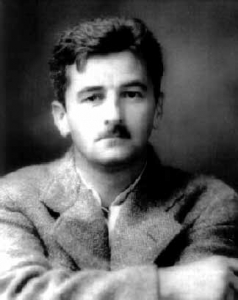
@Faulkneriano hace 9 años Contestar
Me hace gracia lo que dice de Borges: “parece haber leído absolutamente todo, incluyendo todos los libros que no existen”. Y lo que sigue de Barth sobre el argentino es muy recomendable, aunque el estadounidense arrima el ascua a su sardina posmoderna: todo está ya escrito, la realidad no puede imitarse ni representarse pero si puede escribirse sobre su representación: “un artista puede paradójicamente convertir la ultimidad sentida de nuestro tiempo en materia y medio de su obra”
Pero al principio del artículo hace una distinción importante. Establece tres categorías: los que escriben como si el siglo XX no existiera, los que se dedican a experimentar furiosamente y “ unas pocas personas cuyas ideas artísticas son tan hip como las de cualquier nuevo-novelista francés, pero que, sin embargo, se la ingenian para hablar elocuente y memorablemente a nuestros corazones y condiciones aún humanas, como los grandes artistas” y aquí incluye a Borges y Beckett.
La novela tradicional está agotada, pero, paradójicamente, es la única que gusta al gran público, que no lee a Barth, ni a Borges, ni a Beckett, para qué nos vamos a engañar. Es resistente, la jodida: no pudieron con ella ni los grandes maestros del primer tercio del siglo XX (que, no obstante, hicieron imposible escribir a lo decimonónico) ni el nouveau roman ni los posmodernos anglosajones de la segunda mitad del siglo. Es más, la novela tradicional (la que se supone que está moribunda desde hace un siglo) se ha hecho más fuerte, más poderosa, más reacia a las novedades, más narrativa y menos experimental. La novela más reflexiva tiende a girar en el vacío de los escritores sin público, a lo que los autores de best-sellers miran de reojo con desdén, sin querer incorporar (casi) ninguna novedad técnica (la novedad, en todo caso, es temática, para que el lector tenga la sensación de que está al día)
Ha pasado lo mismo que con la música. Lo que hoy llamamos música clásica, a falta de mejor nombre, dejó de ser mayoritaria cuando el experimentalismo se introdujo en las salas de concierto y los espectadores salían de Pelleas et Melisande o Woycek sin poder tararear las arias más sonadas. La música popular (el jazz, el rock, el pop...) tomó su lugar, hasta ahora. ¿Habéis ido a escuchar una sinfonía o una ópera últimamente? A mí me encanta ir, porque me siento rejuvenecer: soy de los más jóvenes de la sala. A mi hijo, en cambio, le hace bastante menos gracia. ¿No pasará lo mismo con la novela en un futuro no muy lejano? De un lado, la novela “popular”; de otra, los dodecafonistas. La pugna, desde luego, será desigual. Queda, luego, la tercera vía: los que están al día técnicamente pero todavía conectan con el público. Y que cada uno piense en quien quiera.
Perdón por el discurso, pero el tema lo merece. -

@Tharl hace 9 años Contestar
Me paso por aquí con los amantes y detractores de Borges y la literatura posmoderna en mente. El artículo breve “Literatura del agotamiento” de John Barth (aquí: edu. ) es muy interesante para discutirlos y pensar el futuro (o no) de la novela. ¿Sois de los que creen en el fin de la novela?
Se habla de Pynchon como del principal escritor posmoderno pero, después de leer “La subasta del lote 49” y con la lectura de Barth reciente, me parece más bien un noble proyecto de continuar las posibilidades de la novela después de Borges sin tener que dar la espalda a nuestro tiempo. ¡No podemos seguir escribiendo como hace cien años! Y “La subasta…” este año ya cumple 50. -
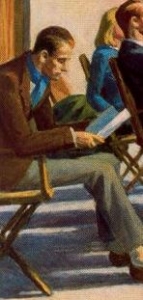
@salakov hace 9 años Contestar
Yo en ordenador tampoco leo. Así solo leí el "Miracleman", y sólo porque era imposible encontrarlo de otra manera por aquel entonces. Necesidad apremia.
Pero con una tablet y un buen lector de cómics... la cosa cambia. Sigo prefiriendo el papel una y mil veces, pero la app CloudReaders va como un tiro. Dicho lo cual, terminado el hiperviolento y negrísimo "Scalped" de Aaron... proseguiremos con "Y, El último hombre", de Vaughan. A ver qué tal.
-

-

@Tharl hace 9 años Contestar
Por cierto, @angelillo , una tontá: Cuando se lee una reseña desde la ficha de un libro (p.e. sopadelibros. ), el texto de ella y de los comentarios está justificado. Por el contrario, cuando se lee desde la ficha de la reseña (p.e. sopadelibros. ), el texto y los comentarios están desjutificados. Puede que sea el único maniático de la web, pero me resulta mucho más agradable de leer cuando está justificado... ¿Sería posible y fácil? Si supone mucho lio no merece la pena, pero si es sólo una línea de código....
Lo de habilitar cursivas lo dejo para otro día, que vais a mandarme con mis manías al psiquiátrico; por ser finos. -

@Tharl hace 9 años Contestar
Después de probar varios -no recuerdo los nombres- uso CDisplay. Es cómodo y me va bien, pero sigo teniendo los problemas que señala Atticus y que yo comentaba antes. Vamos, que es un coñazo. Además leer de una pantalla me embota. Voy a probar ComicRack (Perfect viewer es para andorid). Gracias por el consejo.