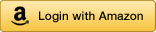Notas
-
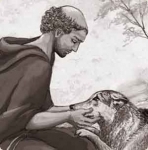
@Poverello hace 10 años Contestar
- ¿Te vienes el sábado por la tarde a jugar al pádel?
- No puedo, desde el viernes estoy en Madrid en un curso.
- Vale, pues ya nos vemos entonces el lunes en el curro.
Pues así es la vida común de los mortales castellanos, no lo de ir a Madrid a un curso, sino hablar del futuro conjugando en presente. ¿Por qué no nos parece raro en la vida real y le damos tantas vueltas en una novela?
En 1939 da comienzo la Segunda Guerra Mundial. Alemania rompe el acuerdo con Inglaterra e invade Polonia.
También podría decir, siguiendo tu línea, Tharl, Colón descubre América (aunque ya estuviera descubierta, claro, que parece que no existía antes) en 1942.
Pues también somos así, usando el presente para el pasado. Infinidad de documentales suelen narrar los hechos en presente. ¿Y puede haber algo más asincrónico que contar la historia pasada en presente? Y no nos parece tampoco raro, fíjate tú.
De hecho, por norma general, a menos que hablemos de un tiempo estable y mantenido (tengo 35 años, vivo en Madrid), se use el presente continuo (estoy comiendo) o tiempos verbales compuestos (voy a trabajar, tengo que marcharme), o expresemos sentimientos (tengo fiebre, me duele la cabeza, te quiero...) nadie usa el presente por norma general. Será eso de que el presente, en realidad, no existe, porque al segundo ya es pasado.
Y este rollo ¿pa' qué? Comparto argumentos de los que planteas, Tharl, pero en realidad considero que todo esto procede de constructos mentales y punto. No estar acostumbrado a algo y que por eso nos suene raro. Por supuesto que narrar en presente es más un recurso para algo que una normalidad, pero es simple falta de costumbre de leer en presente que esto suceda. En El tambor de Hojalata, Günter Grass desarrolla el relato en primera persona, pero de repente, en multitud de frases el prota, Oscar, pasa a hablar de sí mismo desde la tercera persona del singular, y en Hambre, de Knut Hamsun, que también narra en primera persona en pasado, en muchas escenas pasa sin sentido temporal al presente, como queriendo dar a entender cómo determinadas secuencias y vivencias las sigue recordando igual que si sucedieran ahora mismo.
Y los cómics son literatura, que te doy un capón (en presente) .
. -
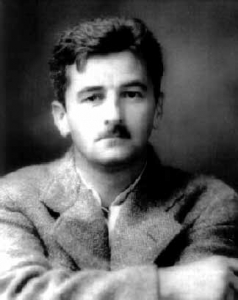
@Faulkneriano hace 10 años Contestar
No está mal traído lo del presente como un “primer plano” narrativo y del pretérito como un “plano medio” o un “plano general”, por usar términos cinematográficos. El presente ralentiza el flujo de los acontecimientos, introduce un tempo narrativo distinto, más incisivo, más propio de la lupa. Claro que una película (o una novela) no puede contarse en primeros planos: de ahí que el uso del presente sea limitado... a no ser que el autor quiera hacer un tour de force narrativo, al centrarse en un proceso que tiene que ver más con el pensamiento que con la acción. El pasado es, por definición, discursivo, y alimenta la trama, el argumento; el presente, la introspección. Así, el presente, como digo, puede a menudo ralentizar la acción, que deviene mas vertiginosa con el indefinido. Prueba, por ejemplo, a describir una pelea en ambos tiempos.
Por supuesto que el uso del presente no hace desaparecer el narrador omnisciente (que maneja mejor, por otro lado, los datos “reposados” contados en pasado) pero introduce un elemento de extrañeza que hace replantearse al lector el hecho narrativo mismo, sobre todo si la narración es en primera persona (lo que aumenta siempre, obviamente, la subjetividad)
Creo que me estoy liando. Mejor será que lo deje. En qué berenjenales nos metes, Tharl. Mas valdría que te buscaras un médium para preguntárselo a Paul Ricoeur. -

@Tharl hace 10 años Contestar
Por cierto:
Me apunto varios de los títulos que comentáis y que desconocía. Butor no tenía ni una ficha en SdL.
El cómic no es literatura, es algo distinto. En el cómic como en el cine la presentificación es algo natural. La composición narrativa no es verbal. Entonces a) no hay posibilidad de introducir en un mismo instante pasado, presente y futuro; b) el comentario (uso del presente) es lo estándar del mismo modo que lo es en los diálogos dentro de la novela en tanto que acompañan a la narración, en este caso visual de por sí, sin artificios; c) el acompañamiento de una voz en off no cambia esto en tanto que comenta lo visual, pero admito que complica las cosas.
Reconozco que el narrador cinematográfico plantea problemas parecidos a los que he comentado y a los que no hice mención. Como dije es un tema hay que darle más vueltas que las hipótesis que he soltado un poco precipitadamente. En cualquier caso, si el problema del narrador cinematográfico es idéntico que el de las narraciones en presente en tercera persona, entonces esto explicaría cómo es posible que en Francia, al mismo tiempo que en literatura el estructuralismo proclamaba la muerte del autor, en cine tuviera lugar el fenómeno contrario: la institucionalización de la figura de autor. A falta de un narrador situable y delimitado, recurrimos al autor. Y aquí es donde el cine y, sobre todo, la crítica cinematográfica corre el riesgo de convertirse como ocurre con tanta facilidad en propaganda y “discursitos” en el mal sentido de la palabra. -

@Tharl hace 10 años Contestar
He terminado con el responsable de mi nota anterior. No conseguí acostumbrarme a la narración del presente, pero no es culpa suya, sino del libro. El autor es un terrorista de los tiempos verbales. ¿Su causa?, tal vez un intento, condenado al fracaso, por borrar al narrador de la narración; tal vez simplemente “le sonaba mejor así” y no se paró a pensarlo. Lo que está claro es que vuela por los aires toda lógica en los tiempos verbales y del punto de vista del narrador. Últimamente no estoy muy fino en mis lecturas y puede que de mi fijación con los tiempos verbales los árboles no me hayan permitido ver el bosque y no haya sido capaz de apreciar la sofisticada intencionalidad que había detrás de la técnica. El caso es que el cambio de un sistema de verbos a otro me parece no venir a cuento y la elección de los tiempos completamente aleatoria. A pesar de ser una novela ligera y, sobre todo, muy muy fluida, estuve incómodo toda la lectura. Culpa de los verbos. Pero no de la narración en el presente, sino de la inconsistencia con que el autor pasaba de unos a otros. Rectifico entonces algunas de mis anteriores afirmaciones, pero sigue pareciéndome que tras esta técnica tan artificial y contradictoria que es la “narración en presente” hay más de lo que parece y de una significación que transciende lo literario. Después de haberos leído atentamente y darle algunas vueltas al tema (requiere muchas más de las que he dado), quiero plantearos algunas sensaciones e hipótesis.
Efectivamente, una narración con los tiempos verbales del “comentario” -presente, perfecto compuesto y futuro VS pretérito imperfecto, perfecto simple, pluscuamperfecto y condicional (propios de la “narración”)- implica más al lector en tanto que le introduce en los acontecimientos “como si estuvieran sucediendo a medida que se leen”. Evidentemente esto es imposible. No se puede narrar el presente pues en el momento de narrarlo ya ha pasado. Toda narración, en ficción y en no ficción, implica referirse a un momento temporal desde otro momento posterior que está implícito. Me explico con un ejemplo: si digo “Cristóbal Colón descubrió américa en 1492” estoy refiriéndome a un suceso de 1492, pero lo hago desde el presente. De no ser así no podría hablar de América, pues en el momento del “descubrimiento” no tenía nombre ni se identificaba como un continente; ni podría hablar de “descubrimiento” pues esto es un estatus que le fue concedido al suceso posteriormente, etc. Esto hace que la presencia del narrador sea una exigencia de toda narración y, por tanto, el establecimiento de un punto de vista en cada acto del lenguaje es ineludible. Los historiadores, a su pesar, le han dado muchas vueltas a este tema de la narración. Ahora veréis el porqué de este rodeo. Antes creo que merece la pena explorar las contradicciones de esta “narración en presente”.
En estos casos es como si el narrador fuera simultáneo a los hechos o incluso como si hubiera desaparecido y tuviéramos acceso directo al acontecer de la acción, tal es el grado de presencialidad que la técnica produce. ¿Estamos entonces ante un comentario abstracto, como si se estuviera comentando una escena sacada del tiempo y en la que se inserte al lector? De ser así, ¿podemos hablar de una línea temporal del mismo modo que lo hacemos con una narración normal o tan sólo de un presente más o menos largo (incluso podría ser eterno): el presente de una escena? En parte esto es cierto, puesto que al combinar en el “presente de indicativo” las funciones del “pretérito perfecto simple” y del “imperfecto” encargadas de dar con su combinación una perspectiva gracias a, respectivamente, un primer plano de la acción enfrentado a un segundo plano de la descripción donde se enriquece (estilo indirecto libre, descripciones, comentarios, etc.) la línea de la acción principal, se pierde articulación temporal. Pero sigue siendo una narración, y la detectamos como tal gracias a que otros indicadores más allá de los tiempos verbales. Tenemos, en resumen, el esquema de una narración junto con los tiempos verbales de un comentario. Esta es la causa de toda la extrañeza y contradicciones. La principal: es imposible mostrar una acción directamente como si sucediera delante de un lector/interlocutor pues en condiciones normales toda frase narrativa supone dos momentos temporales y la perspectiva de un narrador que no puede ser eliminado jamás. No es posible la transparencia absoluta (libre de mediaciones) con lo sucedido, pero esto es lo que busca esta técnica que vuelve simultánea la narración y el presente de los acontecimientos, al narrador y a lo acontecido.
Decís que todo esto contribuye a demoler la idea de un narrador omnisciente. Aparentemente es así. El narrador selecciona lo que vemos (por más se intente la novela, como el cine, no es teatro) pero ya está. Como señaláis, no podemos encasillarle ni en el tiempo, ni en el espacio ni en unos intereses humanos. Si no fuese por la selección parecería que el narrador, ese molesto mediador inherente al relato, ha desaparecido. Casi podemos (y muchos lo harán sin darse cuenta) hacer la vista gorda y fingir que realmente es así, que lo que sucede son las cosas tal y como pasan. Transparencia absoluta. Incluso si remarcamos que hay una selección, seta es -y este matiz es importante- “impersonal”, o mejor aún, inhumana, como si no la realizara ninguna persona y simplemente “las cosas sucediesen así”. El narrador parece haber desaparecido eliminando, aparentemente, seguridades y certezas del lector en pos de interpretaciones del mismo modo que Conrad y Henry James lo hicieron ¡intensificando el punto de vista del narrador! ¿Pero realmente es así? ¿O nos estamos zampando con patatas una configuración de los hechos y una selección? ¿Que se muestren los hechos “tal y como fueron” -pues casi los puedes ver delante de ti- no ofrece acaso más certezas y seguridades de las que quita al mismo tiempo que, por la ilusión de transparencia, elimina el componente crítico, de pelea y cuestionamiento entre el lector y el narrador?
Pero lo reprimido siempre retorna. Desde el punto de vista del lector tenemos un aviso importante: todo parece extraño y artificial. Desde el literario empiezan a salir otras cosas. Por un lado ya hemos dicho que hay una selección ineludible de la información de acuerdo a los intereses de un interlocutor que no podemos situar (el narrador oculto, o peor, el Autor que retorna tras ser muerto por Barthes & Co.). Pero además este narrador inserta el pasado en el presente gracias al perfecto compuesto -también llamado antepresente- y al futuro -un futuro en el presente-. ¡El narrador conoce todo el futuro y el pasado del mundo del relato! Y sin embargo se puede “encarnar” en cualquier momento de él. Momento sobre el que “desciende” el narrador, momento convertido en escena. Pero no será escena cinematográfica No solo hay un efecto de “presencialidad” inherente a toda escena, sino que a él se incorpora todo el pasado y futuro potencial. Es como si el narrador al “descender” a cada momento del relato lo hiciera con todo “el tiempo” del mundo de ficción a sus espaldas, dispuesto a incorporar al presente los sucesos que le vengan en gana. Y sin embargo, ¿desde dónde habla este narrador dueño, no ya de todos los acontecimientos habidos hasta el momento de la narración como ocurría con el narrador decimonónico, sino más allá, dueño de la eternidad del mundo de ficción? Sólo puede hablar desde fuera del tiempo (nuestro tiempo, vamos, tan pronto como salimos del ámbito literario). Ahora sabemos a qué se debe el extrañamiento que estas narraciones producen al lector: se ha intentado suplantar la perspectiva de Dios. No hay omnipresencia mayor que ella. El intento de eliminar la perspectiva y el punto de vista es la mayor soberbia que puede cometer un narrador y sólo se puede lograr mediante una cuidadosa técnica inaccesible para nuestros amigos decimonónicos. Estoy seguro que de haber dispuesto de ella - por sus ambiciones de realismo, de reflejar la acción tal cual es, de omnisciencia del narrador, de equiparar el genio creador del autor con el de ahí arriba, etc.-la habrían explotado encantados. Lo grave es que gracias a este procedimiento no podemos ni rebatir al narrador en tanto que nosotros no sabemos nada de él mientras que él puede verlo todo (aquí entra la opción de cometer la falacia de identificar narrador y autor), ni podemos interpretar, como ocurre con Conrad, la narración en función de la perspectiva y punto de vista del narrador. Conclusión y motivo de mi nota: Este tipo de narrador es el más omnisciente de todos.
Y ahora una digresión más allá de la literatura: este fenómeno que trata de suplantar la visión de Dios y mostrar “la realidad de las cosas tal y como son” sin horizonte ni perspectiva alguna me parece un fenómeno cada vez más común en nuestro tiempo y en múltiples áreas. Se debe a que la técnica nos permite, artificialmente (importante recordarlo), crear esta ilusión. He usado de continuo términos relacionados con la visión (ver, visión, mostrar, etc.) y es que de eso se trata: de “ver” la Realidad objetiva de las cosas. De ahí el ansia de presencialidad. Coincidireis conmigo en el peso que tiene aquí la “cultura de la imagen” y, en especial, de la imagen digital (imagen + técnica). Tened en cuenta que este tipo de narraciones surgen por influencia de la escritura de guiones cinematográficos.
Voy a abusar de vuestra paciencia un poco más con otros dos ejemplos de este mismo fenómeno:
a) Las imágenes por satélite. Son imágenes que han cumplido el sueño de romper el horizonte. Sin perspectiva, remplazando la posición en que nos representábamos a Dios; y con la voluntad de “hacer ver” las cosas tal y como son. Como si la imagen digital no fuese una construcción de acuerdo a una teoría de la mirada plasmada en algoritmos.
b) Y este es el que me maravilla. La neuroimagen (por si hay algún despistado me refiero a toda esa ideología y basura que sale en Redes y que está tan de moda). De nuevo no hay perspectiva, el cerebro es mostrado “tal cual es”, ¡y en funcionamiento! ¡Podemos ver la “mente”/”alma” en acción! ¡Podemos leer el pensamiento! Podemos, en definitiva, tener un acceso transparente a nosotros mismos. El sueño de Descartes. Claro, que todo se va al garete cuando recordamos que la neuroimagen es una imagen aún más artificial que la satélite. Es una reconstrucción de acuerdo a modelos cerebrales, computacionales y fisiológicos y su interpretación cognitiva añade modelos cognitivos igual de artificiales. Lo fascinante es que como todo está tecnificado, como ni los médicos ni los psicólogos, ni los pacientes, ni los espectadores de Redes, conocen como funcionan estos algoritmos e incluso olvidan que existen; y como los matemáticos, físicos e ingenieros que los diseñan no tienen en conocimiento para interpretarlos; se naturaleza la imagen y la ilusión de “transparencia” no hay quien nos la quite. El sujeto ha sido eliminado.
Otra línea de fuga aún más interesante: la supresión en la narración del pasado, al igual que del horizonte en la imagen, son intentos de eliminar la perspectiva y la historia. De ahí la sensación de transparencia que producen y el efecto real de reificación y naturalización. La historicidad y la mediación contra la reificación y la naturalización es lo que aquí está en juego.
Resumiendo. Este tipo de narraciones, interesantes, sí; potentes, también, ¿acaso no aumentan la presencialidad de la acción y son ideales para “mostrar” “escenas”? Pero, por suerte, no podemos eliminar jamás al narrador sin caer en aporías y paradojas. Tal vez sea mejor seguir explorando las soluciones de Conrad, James, Woolf, Faulkner, y para disolver la autoridad del narrador y dar libertad al lector, hagámoslo menos fiable, trabajemos la perspectiva del narrador, hagamos novelas polifónicas; pero no intentemos ocultarlo para luego meter su perspectiva por la puerta de atrás.
La narración en presente desde la primera persona muestra unos fenómenos complementarios a éstos y fascinantes, pero creo que ya me he pasado con el “rollo” y abusado de sobra de vuestra paciencia. No pensaba extenderme tanto, pero me emociono y… Disculpas. Y eso, abrazos. -
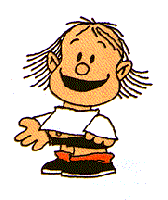
-
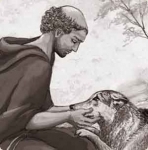
@Poverello hace 10 años Contestar
Concho. Curiosa reflexión has sacado, @Tharl .
Desde hace ahora justo un par de años ando escribiendo una novela que está narrada en presente y en tercera persona. Elección absolutamente consciente y meditada y que va mucho en la línea que apunta (apuntaba ) @Faulkneriano . Considero que el presente es más invasivo, cercano e implica más al lector en según qué género y temas. Lo que lees está sucediendo, sigue sucediendo y puede que siga sucediendo. En este sentido también comparto la idea de la falta del narrador omnisciente, bastante poco lógico o difícil de encasillar en una narración de este tipo, y cuya ausencia suele gustarme en las novelas a nivel general. No hay seguridades ni certezas, sólo interpretaciones de lo que se ve (algo común en Conrad, por ejemplo) y suposiciones que puede que ni lleguen a resolverse al final de la trama. Es cierto que en una novela donde la narración no es lineal (es también la situación de la que estoy escribiendo) la cosa se puede complicar un poco y resultar aún más raro, pero lo mismo debería de suceder en novelas como las de McCarthy, Faulkner, Rulfo... escritas en pasado y con saltos temporales.
) @Faulkneriano . Considero que el presente es más invasivo, cercano e implica más al lector en según qué género y temas. Lo que lees está sucediendo, sigue sucediendo y puede que siga sucediendo. En este sentido también comparto la idea de la falta del narrador omnisciente, bastante poco lógico o difícil de encasillar en una narración de este tipo, y cuya ausencia suele gustarme en las novelas a nivel general. No hay seguridades ni certezas, sólo interpretaciones de lo que se ve (algo común en Conrad, por ejemplo) y suposiciones que puede que ni lleguen a resolverse al final de la trama. Es cierto que en una novela donde la narración no es lineal (es también la situación de la que estoy escribiendo) la cosa se puede complicar un poco y resultar aún más raro, pero lo mismo debería de suceder en novelas como las de McCarthy, Faulkner, Rulfo... escritas en pasado y con saltos temporales.
A mí me es indiferente el tiempo verbal en el que esté escrita la obra mientras me guste el estilo, la narración... Ahora mismo ando leyendo Pyongyang y, aunque es cierto que es estilo periodístico y de diario, como sucede con Joe Sacco, está escrita en presente. -
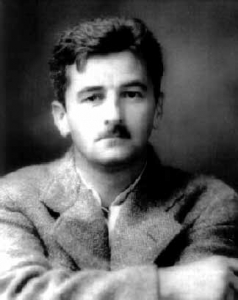
@Faulkneriano hace 10 años Contestar
Hoy mama ha muerto. O quizás ayer, no sé. He recibido un telegrama del asilo: 'Madre muerta. Entierro mañana. Nuestras condolencias'. Eso no quiere decir nada. Ha podido ser ayer.
Traduzco (mal) el comienzo de El extranjero, de Camus, que introduce, junto con el presente, una indecisión temporal muy del gusto de los que practican la narración en presente. Hasta donde yo sé, el nouveau roman, más que el existencialismo, es el movimiento que más popularizó el uso del presente, complicado a veces con la segunda persona del singular (como en La modificación, de Michel Butor, que alterna presente y pasado en el curso de un viaje en tren: obviamente, debe ser un espacio temporal reducido, pues, pongo por caso, no puede contarse una vida en presente)
En Farabeuf, de Salvador Elizondo, la obra más reciente que he leído que use sistemáticamente del presente, la justificación es que el narrador intenta congelar un instante, describiéndolo una y otra vez con una saña pocas veces igualada en la literatura. Recomiendo vivamente esta novela verdaderamente límite en cuanto a su formulación narrativa. Aviso para navegantes: no es precisamente de fácil lectura.
El presente está naturalmente vinculado al propio acto de escribir. Llama la atención sobre lo artificioso de la escritura, que se desenvuelve en el mismo tiempo que la lectura y, por tanto, se convierte en una voz más invasiva, hipnótica y absorbente que la narración en pasado. La hegemonía de ésta, tan vinculada a la gran novela del siglo XIX, debía ser (y de hecho fue) contestada en el siglo XX, con resultados variables que deben mucho, obviamente, a la pericia del escritor. Puede alternarse con el pasado, proporcionando texturas diferentes, aunque introduzca notas discordantes para el lector.
Con el presente, el status del narrador cambia, porque se presenta desprovisto de toda certeza; aumenta el subjetivismo y se acaba con la omnisciencia.
Siempre he querido leer una novela de Butor que se llama, muy apropiadamente, El empleo del tiempo. Ya sé que no se refiere al tiempo verbal, pero no he podido resistirme.
La cosa, Tharl, da para mucho. -

@Tharl hace 10 años Contestar
Una preguntita, a ver si así animamos las notas sin necesidad de perder más autores
 . ¿Qué os parecen las narraciones en presente?
. ¿Qué os parecen las narraciones en presente?
Entiendo las ventajas de narrar en pasado: un mayor juego con los tiempos verbales y, sobre todo, una mayor impresión de realidad. El pretérito es la puerta a la ficción. Al narrar en pasado el relato adquiere el estatus de recuerdo de algo sucedido, de algo real. Me parece que esta impresión es más fuerte que narrando en presente o un futuro, de ahí que incluso la ciencia ficción emplee se narre como algo ya sucedido y no por suceder.
Este año leí varios libros narrados en presente. El Pretérito Perfecto Simple (Indefinido), el Imperfecto, el Pluscuamperfecto y el Condicional propios de la “narración” son remplazados por El Presente, el Pretérito Perfecto Compuesto y el Futuro propios del “comentario” o el “discurso”. Me ha ocurrido con Patrick Modiano y ahora con Fernando San Basilio. En los dos casos se me ha hecho raro.
En Modiano, escrito en primera persona, no me molestó y realmente contribuye a crear cierta inmediatez y cercanía con el personaje y al mismo tiempo una extrañeza pues no llega a ser un monólogo interior. A mí desde luego me descolocó ¿El tipo es tan friki o está tan alienado que se tiene que ir narrando las cosas según le van sucediendo? La cercanía que me produce como lector hacia el personaje tiene como contrapartida cierto distanciamiento de él para consigo mismo.
En San Basilio -lo acabo de empezar luego puede que cambie de idea una vez me acostumbre- se me hace mucho más rara la escritura desde el “presente”. Seguramente se deba a estar además escrito en tercera persona. Se complica también por ciertos momentos que no estoy seguro de si llamar de “estilo indirecto libre” en los que, sin marca de discontinuidad, la narración parece ceder paso a la voz del personaje dirigiéndose a sí mismo en segunda persona “Cuando tú vas a blablá bla, entonces blablá…”. O tal vez sea la propia voz del narrador que abandona al personaje para interpelar directamente al lector. No lo sé, se me hace extraño. Especialmente en los cambios entre presente y perfecto compuesto. No acabo de estar cómodo leyendo el relato en presente. Y me pregunto, ¿cuál es el motivo? ¿Hacer la narración más oral y relajada, ideal para un libro costumbrista, irónico y con un suave sentido del humor como este? ¿Dar mayor inmediatez a lo sucedido tratando de imitar el efecto del cine? No sé hasta qué punto es necesario y fecundo este cambio de la “narración” al “comentario”, o sea, de narrar como si algo ya hubiera sucedido a narrarlo como si estuviese sucediendo ahora.
¿A vosotros qué os parece? ¿Habéis leído otras narraciones de este tipo? ¿Se os ha hecho cómodo de leer? ¿Le veis sentido? A mí me resulta curioso, sin duda (especialmente conectándolo con temas de la referencia en el texto, la narración y el discurso que últimamente me interesan); pero no sé si me llega a convencer. De momento sólo me descoloca. -

-

-

@Bristow hace 10 años Contestar
Hola!! Mucho tiempo hacía que no me pasaba por aquí.
Una pregunta, ¿cómo se borra una ficha duplicada? Se trata de esta: sopadelibros. (la original), y habría que borrar esta otra: sopadelibros. que además tiene la carátula de la peli.
Saludos, gentecilla
-
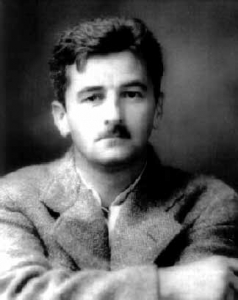
@Faulkneriano hace 10 años Contestar
Lo mejor que podemos hacer es leer a Chribes. Conozco poco de su obra pero, sin duda, me parecía un escritor que se tomaba en serio su obra, lo que no se puede decir de todos.
-

@Tharl hace 10 años Contestar
Qué pena, justo en la cima de su carrera... He escuchado de todo sobre sus novelas, asi que supongo que tendré que degustarlas por mí mismo. Tengo Crematorio y En la orilla en mente, ya os diré. Pero cuando un autor es tan mimado por el grupito de El País... Miedo me da.
-

-