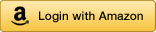Notas
-
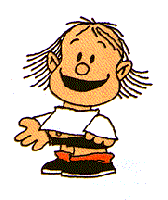
-
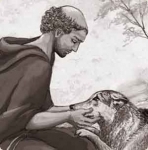
@Poverello hace 10 años Contestar
Muchas gracias por compartirlo, @salakov .
Me lo quedo, ji. -
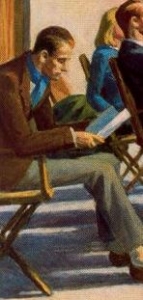
@salakov hace 10 años Contestar
Al hilo de la actualidad reciente (que es dolorosamente cotidiana y habitual, no obstante), me apetece compartir este texto de Saramago. Sin más.
Saludos.
_________________________________________________
Acerca de la inmigración en el estrecho de Gibraltar:
=========================================
Que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de emigración en su árbol genealógico... Así como en la fábula del lobo malo que acusaba al inocente cordero de enturbiar el agua del arroyo de donde ambos bebían, si tú no emigraste, emigró tu padre, y si tu padre no necesitó mudar de sitio fue porque tu abuelo, antes, no tuvo otro remedio que ir, cargando la vida sobre la espalda, en busca de la comida que su propia tierra le negaba. Muchos portugueses (¿y cuántos españoles?) murieron ahogados en el río Bidasoa cuando, noche oscura, intentaban alcanzar a nado la otra orilla, donde se decía que el paraíso de Francia comenzaba. Centenas de millares de portugueses (¿y cuántos españoles?) tuvieron que adentrarse en la llamada culta y civilizada Europa de allá de los Pirineos, en condiciones de trabajo infame y salarios indignos. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones, los supervivientes, desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban, perdidos en idiomas que no podían entender, fueron poco a poco construyendo, con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, céntimo a céntimo, el futuro de sus descendientes. Algunos de esos hombres, algunas de esas mujeres no perdieron ni quisieron perder la memoria del tiempo en que padecieron todos los vejámenes del trabajo mal pagado y todas las amarguras del aislamiento social. Gracias sinceras les sean dadas por haber sido capaces de preservar el respeto que debían a su pasado. Otros muchos, la mayoría, cortaron los puentes que los unían a aquellas horas sombrías, se avergonzaron de haber sido ignorantes, pobres, a veces miserables, se comportaron como si la vida decente, para ellos, sólo hubiera comenzado verdaderamente y por fin el día felicísimo en que pudieron comprar su propio automóvil. Esos son los que estarán siempre dispuestos a tratar con idéntica crueldad e idéntico desprecio a los emigrantes que atraviesan ese otro Bidasoa más largo y más hondo que es el Estrecho de Gibraltar, donde los ahogados abundan y sirven de pasto a los peces, si la marea y el viento no prefirieron empujarlos a la playa, hasta que la guardia civil aparezca y se los lleve. A los supervivientes de los nuevos naufragios, a los que pusieron pie en tierra y no fueron expulsados, les espera el eterno calvario de la explotación, de la intolerancia, del racismo, del odio a la piel, de la sospecha, del envilecimiento moral. Aquel que antes fue explotado y perdió la memoria de haberlo sido, acabará explotando a otro. Aquel que antes fue despreciado y finge haberlo olvidado, refinará su propia capacidad de despreciar. Aquel a quien ayer humillaron, humillará hoy con más rencor.
Y helos aquí, todos juntos, tirándole piedras a quien llega hasta esta orilla del Bidasoa, como si ellos nunca hubieran emigrado, o los padres, o los abuelos, como si nunca hubieran sufrido de hambre y desesperación, de angustia y de miedo.
En verdad, en verdad os digo, hay ciertas maneras de ser feliz que son simplemente odiosas.
—José Saramago— -

@Tharl hace 10 años Contestar
Esa traducción de "El negro..." es una joya. Y el estudio introductorio insuperable. Me alucina que no recibiera ni un céntimo... Es vergonzoso. Sólo he contrastado atentamente la traducción del prefacio y aunque no hay traducción perfecta y siempre hay decisiones cuestionables, tengo poco que objetar. Si leis "El negro del 'Narcissus'", leedlo en Abada. Y apenas es necesario recomendar una de las mejores novelas de uno de los mejores escritores.
Felicita a tu amiga de mí parte, pove, y agradecele mucho su esfuerzo. -
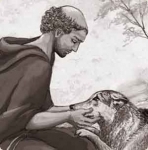
@Poverello hace 10 años Contestar
Justo hace poquito, hablando de la novela Nosotros de Zamiatin, comentaba el tema de las traducciones. Lo más probable es que ni haya sido traducida directamente del ruso nunca, sino de su versión en inglés. Ahora mismo estoy con El tambor de hojalata de Günter Grass en una edición de Alfaguara, supuestamente decente, de 1999. Pues resulta que la traducción es de Carlos Gerhard, un excelente traductor, vaya, pero de 1964 y publicada en México cuando este hombre estuvo exiliado. Con sus pronombres enclíticos y tal. De lo más cuco en pleno siglo XXI el diole, besóle, fastidióle... Lo mismo Grass lo escribió así, pero dudolo
 .
.
Lo de las traducciones en España no es que esté mal pagado y no merezca la pena, es que una amiga del que suscribe se tiró una porretada indescriptible de tiempo traduciendo nada más y nada menos que a Conrad, El negro del Narcissus exactamente, para la editorial Abada. ¿Qué recibió de contraprestación? Que apareciera su nombre en la portada en chiquitín y el premio de traducción 2009. Ni un céntimo, oiga, y que encima lo normal es que sean otras las ediciones que están en bibliotecas y librerías.
Cualquiera traduce, jopelines. -

@Tharl hace 10 años Contestar
Esa es mi edición, Faulkneriano. La edición corre a cargo de Natalia Ujánova, pero la traducción y notas son de José Mª Bravo, que no sé si será de Hortaleza, jeje. En cualquier caso me alegra tener confirmación de que se trata de una buena traducción. Sin poder comparar con el original no podemos estar seguros pero desde luego no se hace insoportable. La edición, eso sí, es un desastre. Letra minúscula, márgenes e interlineado inexistente y una introducción de lo más escueta que bien podría sustituirse por la Wikipedia.
El único pero que yo haría a Turguénev es la escasa variedad entre sus historias. Leerlas seguidas teniendo todas el mismo esquema cansa. Mi favorita: “El prado Biezhin”. Una maravilla.
¿Conocéis las distintas traducciones de Moby Dick? -
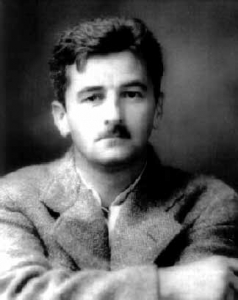
@Faulkneriano hace 10 años Contestar
Yo tengo la edición de Memorias de un cazador de Cátedra, en edición de Natalia Ujánova, que no debe ser de Hortaleza. Una muy buena traducción, por cierto. Por cierto que vaya pedazo de libro...
-
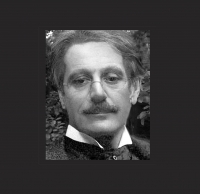
@sedacala hace 10 años Contestar
Resulta, Tharl, que “Del álbum de un cazador” es, precisamente, la versión traducida de “Memorias de un cazador” que yo estoy leyendo, que viene como del taller de Mario Muchnik, y que no figura en Sopa de Libros.
Me parece a mí que, en general, está bien traducida. Lo que pasa es que sigo viendo esas cosas que decía que me dejan perplejo, pero que no perturban, pese a ello, mi percepción de los relatos. La verdad es que, más que problemas de traducción, creo que son problemas de interpretación de frases o de sentencias que reflejan el sentir, o el alma del pueblo ruso, y que tienen una muy difícil traslación a otro idioma, es decir, que creo que tienen más que ver con los particularismos rusos, que con la traducción, en sí, del idioma ruso.
Por lo demás, repito, es un texto tan atractivo que puedo decir que lo sigo leyendo, mucho más, por disfrutar de tan agradable lectura, que por las historias en sí, que son muy cortas y casi carecen de argumento. Apenas la descripción de unas personas, o de unos parajes y poco más. Solo tres votos en SdL y 8 de media. -

@Tharl hace 10 años Contestar
Precisamente, Sedacala, muchas de estas “nuevas traducciones” se han centrado en la literatura rusa. Culpa del taller de Mario Muchnik. Parece que las traducciones de Augusto Vidal, uno de los mayores traductores y especialistas en literatura eslava, tenía caspa. Yo leí su traducción de Los hermanos Karamazov y, fuera cosa suya o de Fiodor, caspa había.
Leí Turguenev en Cátedra (trad. Jose Mª Bravo). Una edición descuidada y un estudio introductorio bastante chorra; pero una traducción que, sin poder comparar con el original, no me desagradó. Seguramente fuera mejorable. Con todos los clásicos rusos que he leído en Cátedra he tenido esta misma impresión. No sé por qué desconfío de ellas. Tal vez se deba a que me han decepcionado todos los clásicos rusos que leí de esta editorial.
De haber estado más atento, me habría decantado sin duda por la nueva traducción de los cuentos de Turguenev de mano de J. y M. Womack. Se encuentra en la editorial Aleph con el título “Del álbum de un cazador” y tiene buena pinta. Si le echas un ojo ya me dirás, porque tengo pendiente volver a sacarme el libro de la biblioteca para leer algunos cuentos. Era el único escritor ruso que le gustaba a Conrad. Comprensible si comparamos las descripciones de la naturaleza de ambos y el tipo de narrador. De todas formas el polaco tenía una imagen particular de los rusos.
Faulkneriano, no sé donde he leído que, como las traducciones de lenguas no Occidentales son arduas y lentas, incluso actualmente para abaratar costes y plazos recurren a traducir del francés…
Ya ves si es terreno proceloso… y yo cada vez rozo más la paranoia. Hasta el punto de pasar una mañana entera en la biblioteca comparando traducciones. Y eso después de gastar horas documentándome por Internet… ¡incluso alguna vez he cambiado a mitad del libro!
Mi nuevo “brote” con el tema de las traducciones se debe más que a esto de Conrad a que me enteré de que mi traducción de Los Miserables de Nemesio Fernández, no sólo es del siglo XIX, sino que, algunas barbaridades de traducción a parte, ¡está censurada! Especialmente en lo que atañe a las ambiguas relaciones de Valjean con la iglesia… Vamos, que resulta que lo que yo leí no era el texto original de Los miserables. Indignante. -
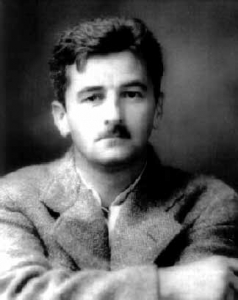
@Faulkneriano hace 10 años Contestar
Es que, @sedacala , la prosa de Turgueniev es muy "limpia" y la de de Dostoievski, muy "turbia", en consonancia con su manera de ser.
Yo doy por bienvenidas todas las traducciones, cuantas más mejor: bastante tuve que aguantar las malas traducciones de autores rusos directamente del francés o las pacatas versiones franquistas de obras con lenguaje bastante crudo. Pero, ojo, una traducción "nueva" no es necesariamente mejor, aunque no tengo los conocimientos linguísitcos necesarios para opinar.
Por cierto, ¿alguien entiende de donde puede salir una "bandeja de requisitos", refiriéndose a comida, tal como aparece en el Jin Ping Mei? La versión que leí del clásico chino se había preparado no traduciéndola del mandarín, sino usando las tres versiones canónicas de la obra en francés, en inglés y en alemán.
Esto de las traducciones es terreno proceloso. -
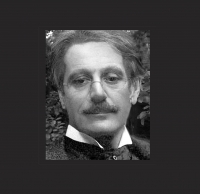
@sedacala hace 10 años Contestar
Yo creo que todos los lectores tenemos nuestros demonios particulares, que no tienen que coincidir entre sí. Yo, particularmente no he tenido nunca malas sensaciones con traducciones del francés, del italiano, o del portugués. Tampoco, esto ya es más raro, con las del alemán. En cambio sí las he tenido con el inglés, Poe y algún otro. Pero el terreno en el que más noto este asunto, es en las traducciones desde el ruso. Estoy leyendo ahora el “Diario de un cazador” de Turgueniev, y hay un constante trasiego de frases y expresiones de las que no consigo captar el sentido. Es como si el traductor se encontrase ante el rompecabezas de tener que escribir en castellano frases casi sin sentido, si quiere respetar lo que escribió el autor en ruso. Esto me ocurre con este autor y con cualquiera, aunque quizá algo más con Dostoievski. Esto me penaliza un poco la lectura de Dostoievski, pero curiosamente no la de Turgueniev, que, independientemente de ese efecto, me parece de lo más atractivo que he encontrado, no en rusos, sino en cualquier nacionalidad de escritores, incluidos los que escriben en castellano. Esa constatación me tranquiliza un poco en el sentido de que me confirma, que a pesar de estos problemas relacionados con el cambio de idioma, la personalidad y el carácter de un escritor se mantienen pese a todo. Vamos, que la aparente distorsión que supone tener que organizar las frases de otra manera, o los problemas de vocabulario, no llegan a deteriorar la forma de escribir de un autor, cuyas cualidades perviven a pesar de la “traslación”. En todo caso siempre queda la convicción de que el traductor ha de controlar a la perfección el texto resultante (de la traducción) en español. Esto es imprescindible y, claro, al autor no se le puede achacar nada en ese campo, todo es responsabilidad exclusiva del traductor.
-

@Tharl hace 10 años Contestar
“Imaginaos a un hombre con los ojos vendados que se pone a conducir una furgoneta por una mala carretera”. Una furgoneta. La frase está en boca de Marlow en “El corazón de las tinieblas” (trad. García Rios y Sánchez Arajo; Cátedra. La clásica vamos). No imagino yo a Marlow al volante de una furgoneta, la verdad. Y tampoco a sus compatriotas de 1902.
En inglés la frase es como sigue: “Imagine a blindfolded man set to drive a van over a bad road” (“… a quien se le pide que conduzca un carruaje por un camino en mal estado” trad. Juan Sebastian Cárdenas; Ed. Sexto Piso). Claro que ahora google traduce “van” por “furgoneta”, pero es que el significado de las palabras cambia con el tiempo. Si Conrad escogió “van” para referirse a un “carruaje” en un “mal camino”, es porque “van” también significa: “van-guardia” y las connotaciones de progreso y de militares que tiene el término es de lo más indicado.
No entiendo el empeño de los traductores actuales por actualizar el lenguaje. Puedo comprender que las traducciones caduquen cada 30 o 50 años, como insiste Mario Muchnik a la hora de colocarnos sus traducciones de los rusos. Traducir requiere interpretar, un texto está vivo, las interpretaciones cambian, las traducciones entonces también deben hacerlo. Sensato. Pero cada vez que leo a esta gente justificar las nuevas traducciones -siempre hay excepciones, claro- suelen insistir en la necesidad de “limpiar el barniz enrarecido”, “modernizar el lenguaje”, “actualizar las expresiones”, etc. ¡¡Digo yo que el vocabulario y la expresión de un texto del XIX tiene que seguir pareciendo del XIX y no del XXI!! ¡Marlow jamás condujo una furgoneta!
¿A vosotros que os parece esta moda de renovar todas las traducciones? Alba, Valdemar, Acantilado, Papeles de espuma, todos se suman al carro y te venden luego ediciones cuidadísimas, inmanejables e impagables. Porque esa es otra, para cada clásico surgen dos o tres nuevas traducciones a la vez. ¿Creéis que merecen la pena? ¿Tenéis alguna editorial o traductor favorito o ni os fijáis en estas cosas? Creo que no es la primera vez que hablamos de traducciones, pero es cada vez me temo que soy más obsesivo. Tardaría menos aprendiendo inglés, y ruso y francés e incluso alemán.
Yo, por ejemplo, quiero leerme pronto “Moby Dick”, pero soy incapaz de decidirme por la traducción de Valverde o alguna de las nuevas de Barba, Pezzoni o Rafael Hernández Arias.
Al final me encontraré con Ismael en el vientre de una furgoneta. -

@Tharl hace 10 años Contestar
Hombre, Poverello, no se trata de poner puertas al campo. Se trata de indagar en las implicaciones estéticas y éticas de una elección expresiva para así, al encontrárnosla en la lectura, indagar mejor en su significado y mejorar la comprensión del texto y, con él, de nosotros mismos, del otro y de la realidad (de aquí que toda elección estética sea también ética). Como tú dices, si un autor opta por una forma expresiva u otra es por algo. Si no fuera así no tendría sentido reflexionar sobre el significado de los distintos recursos estilísticos. Al pensar sobre ellos, profundizamos en su significado y se nos ofrece incluso la oportunidad de subvertirlos o transgredirlos. Pirandello, Ibsen y Faulkner no innovaron por placer o desconocimiento, sino tras una cuidadosa reflexión del significado de los recursos establecidos por la tradición que se mostraron insuficientes para sus proyectos. Podemos decir según tu símil, que estudiaron cuidadosamente las paredes que tenía el campo para derribar unas cuantas, y construir otras distintas.
Ahora bien, una vez indagadas las implicaciones éticas y estéticas, no podemos evitar posicionarnos. En concreto yo me posiciono a cierta distancia de este tipo de narraciones que, por otro lado, si no me parecieran sumamente interesantes por sí mismas no me llevarían a tanto “rollo”. Me distancio por lo que ya os idje: me parece que privan a la novela de su bien más preciado y más útil a la hora de socavar la autoridad y univocidad del autor: el narrador. Además, fuera de la literatura, la pretensión de suprimir la perspectiva de quien enuncia me parece significativa. Me gustan los campos entre otras cosas por la apertura al horizonte. Y sin perspectiva, no hay horizonte.
Así, tenemos la opción de hablar de “novela gráfica” y es perfectamente válido. También lo sería definir el cine como “teatro diegético”. Pero me parece que son definiciones que en ambos casos subordinan los caracteres propios del cómic o del cine a los de otro medio de expresión empobreciéndolos. En otra ocasión recuerdo que ambos nos lamentábamos de que guiones tan excelentes como los de Alan Moore suelan subordinar el dibujo, que se resiente. La subordinación del cine como clase de la especie “literatura” inherente al término “novela gráfica” es en parte responsable de ello. El cómic, es cómic. Y punto.
Y a mí también me gusta Sebastiao Salgado. Y, por si os la perdisteis, ved “La sal de la tierra”. Una de las mejores películas del año pasado.
¡Abrazos! -
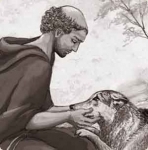
@Poverello hace 10 años Contestar
Claro que uno de los ejemplos que puse, Tharl, era de presente histórico, y claro, ya lo dije desde el primer comentario, que lo 'normal' no es narrar en presente, sobre todo si se hace en tercera persona, pero es que también digo, como tú, que es un recurso más dentro de la literatura, como el flujo de pensamiento, la narración con saltos temporales (la historia no tiene saltos temporales, sino que es lineal, y sus problemas tuvo al principio cuando a algunos iluminados les dio por hacerlo de este modo)... y no se debe, según mi opinión, ponerle puertas al campo, es decir, encorsetar la literatura. De ser así no hubiera habido Pirandellos o Ibsenes en teatro, ni Joyces y Faulkneres en novela... Y costó lo suyo que se les comprendiera en su forma de entender la literatura, algunos no fueron reconocidos hasta que pasaron décadas.
Narrar en presente tiene sus ventajas y sus motivaciones, porque el autor decide hacerlo de ese modo por una serie de reflexiones antes de embarcarse a ello, fijísimo. Que es más normal acabar en digresiones, puede ser, pero eso seguro que ya lo sabe el escritor antes de ponerse a escribir un tochaco en presente. Como lo del narrador omnisciente. Lo habitual es que en un tiempo presente narrado en primera o tercera persona no exista narrador omnisciente so pena de machacar la propia lógica del escrito. Otra cosa es que el prota se llame David Selig y lea el pensamiento ("Muero por dentro", obra, por cierto, escrita también en presente en su mayor parte).
Y respecto a lo de encorsetar y poner puertas a la literatura también podemos hablar respecto a si el cómic es o no literatura y el daño que le ha hecho lo del término de novela gráfica. El daño que solemos hacerle a las cosas es más debido a conceptualizaciones absurdas que a otros factores más objetivos. Por poner una definición de lo más simple, la literatura es el arte que se expresa a través de la palabra escrita. De aquí podríamos deducir que el cómic claro que puede ser literatura, aunque no lo haga únicamente a través de la palabra. De hecho, podría considerar a bastantes novelas gráficas (o como queramos llamarlas), más literatura (arte) que, por ejemplo, a las obras (en general) de Paulo Coelho o los libros de autoayuda de Jorge Bucay .
.
Por cierto, a mí me gusta Sebastiao Salgado (igual que Gervasio Sánchez), y justo de ambos por separado hasta hace poquito hubo dos exposición en Córdoba.
Un abrazote, Tharl, que esto se está alargando .
. -

@Tharl hace 10 años Contestar
Que las fotografías de Sebastiao Salgado, por poner un ejemplo de moda, se introduzcan en un libro no hacen de ellas fotografía. Con el cómic sucede lo mismo. El cómic posee sus propios medios expresivos absolutamente independientes respecto a la novela, el cine, la fotografía y la pintura y como tal es un arte propio irreductible a los anteriores. Incluso aunque, como conjunción del arte narrativo y del icónico, comparta rasgos comunes con todos ellos. Ninguna falta le hace ser adscrito como literatura y más mal que bien le hace ese invento de “novela gráfica”. El cómic es… cómic, ¡y cómo nos gusta que lo sea!
Ahora vuelvo al verbo, que así comenzó todo. Faulkneriano tiene razón. Mi preocupación por el tiempo y los verbos de la narración se debe a mi comunicación con Ricoeur mediante un médium: sus libros. Escritos, por cierto, en presente, como suele ocurrir con los textos que se refieren al mundo, ya en abstracto como es el caso o no. Como otros antes que él, Ricoeur defiende que los tiempos del grupo II -perfecto simple, imperfecto, pluscuamperfecto, condicional- son la puerta a la narración y los únicos en los que puede narrarse. Esta es la diferencia entre ambos grupos de tiempos verbales, no el que unos sean “pasado” y otros “futuro”. Poverello lo ilustra perfectamente en sus ejemplos. El tiempo gramatical de los verbos no se relaciona con el tiempo lineal, no al menos directamente. No hay más que ver que la ciencia ficción se narra en “pasado”. Ricoeur considera que la relación del Grupo II -que hemos llamado llevando a la confusión “pasado”- con la narración esto es ineludible en tanto que la narración se refiere siempre a la condición histórica del hombre. Se trata de lo que os comentaba antes: narrar consiste en la describir unos acontecimientos pasados a partir de otros acontecimientos presentes que, en el momento en que tuvo lugar el pasado, eran desconocidos. De este modo la narración conlleva siempre la interpretación del pasado desde un presente. Se trata del presente desde el que habla el narrador. Por ejemplo, aquel desde el que habla David Copperfield o Holden Caulfield al narrar su vida en busca de darle un sentido, o aquel desde el que habla el narrador de “Nuestra señora de París”, omnisciente, con el fin de dar sentido a su época (el siglo XIX) a partir de la interpretación del pasado.
Lo leí, y sonaba blanco y en botella. Claro que, tan pronto como quise descansar un poco de Ricoeur (puede ser algo plasta, todo hay que decirlo), me di de bruces con una novela que ¡narraba en los tiempos del grupo I (“presente”)! ¿No se supone que el uso de este sistema de tiempos verbales se limitaba a los discurso donde el lector/oyente, y a menudo el autor, están inmersos en la misma situación a la que se hace referencia como en una escena cinematográfica o un artículo periodístico o un ensayo filosófico? El caso es que se me hacía raro. Desde el punto de vista teórico, sí, pero sobre todo, y más importante, desde la experiencia lectora. De ahí mi nota, “¿a vosotros, que habéis leído más que yo, no se os hace raro?” El resto ya lo conocéis.
A partir de vuestros comentarios le di las vueltas al tema que compartí con vosotros y que, si no hubiera temido que sin desarrollarlo del todo la argumentación quedara confusa, podría haber resumido en lo siguiente:
El narrador nos molesta. Nos molesta en primer lugar porque nos ata a una perspectiva, al horizonte de un punto de vista, y no nos permite ver las cosas tal y como son y sucedieron, es decir, con total transparencia. En segundo lugar, porque introduce un carácter de univocidad en el relato una autoridad que resta libertad al lector. De cara a derribar este segundo punto, el que a personalmente más me jode en mis lecturas, Henry James, Conrad, Proust, Faulkner, Dostoievsky, etc. desarrollaron innumerables recursos. Son muy variados - narraciones dentro de narraciones, puntos de vistas limitados, narradores poco fiables, polifonías de narradores y puntos de vistas en una misma narración, etc.- pero puede concluirse lo siguiente: ante el problema del narrador reaccionaron con más narrador todavía. No lo eliminaron, lo problematizaron.
Mis hipótesis eran las siguientes. La narración en el sistema de tiempos verbales del Grupo I (“presente” o, mejor, comentario) va más allá de esto. Atenta contra el narrador mismo que es concebido, no como solución, sino como obstáculo. Esta era la causa de la extrañeza que sentía al leer el libro y de las paradojas que yo traté de explorar y que señalé como fruto de una técnica artificial surgida por influencia de otros lenguajes narrativos como el cine y que, en lugar de suspender el mundo del lector para introducirle en la narración, despliega el mundo del texto como si transcurriera “delante de sus narices” (de ahí lo apropiado del término “comentario” más que “presente”). Parece como si el lector tuviera acceso a las cosas según van ocurriendo. Pero, como la transparencia absoluta es imposible y el narrador reprimido retorna, se producían las paradojas de las que hablábamos. Recordaréis el problema a la hora de situar al narrador. Al narrador omnisciente se le sitúa dentro del mundo de la novela. Aunque tenga acceso a cada pensamiento del personaje, el narrador puede ser situado en el tiempo del relato identificando así su perspectiva: el presente desde el que narra, por ejemplo, aquel que le permite hablar de “América” por ese nombre y de un descubrimiento. Gracias a ello, el lector que se encuentra en un mundo distinto de el del narrador, puede cuestionar la interpretación inherente a su narración de los hechos. En el caso contrario de las narraciones que nos ocupaban, decíamos que el narrador se sitúa un grado más allá de el del narrador omnisciente: en el grado del creador: el autor. Esto me hacía concluir que el intento de suprimir al narrador, más que aumentar la libertad del lector, la reduce. Lo conectábamos entonces con otros intentos de suprimir la perspectiva y, con ello, la historicidad y los peligros que eso entraña.
En mi opinión el narrador en “presente” en tercera persona aunque da más vivacidad a la acción, sin duda, no sólo no hace desaparecer al narrador omnisciente, sino que devuelve a la vida al autor. Y aquí conecto con lo que dice Faulkneriano. Pero primero un matiz. En mi nota anterior al comparar los tiempos verbales con distintos planos quería decir que la narración (Grupo II) cuenta con dos planos: el imperfecto, para la “profundidad de campo” y el perfecto simple para “la acción principal. Al emplear los tiempos verbales del Grupo I el presente asume ambos roles perdiendo articulación temporal al representar tanto las funciones del indefinido y como del perfecto simple. En cualquier caso, estamos de acuerdo en que el presente es más discursivo. Detiene el tiempo, que queda convertido en escena a comentar. Por eso se usa en el género ensayístico y periodístico, géneros en los que el narrador suele identificarse con el autor. Aquí un peligro, que estas “novelas” sacrifiquen la narración a la digresión. No ocurre esto cuando, a pesar de haber congelado el tiempo en una escena, se sucede la acción. Entonces el ritmo es más vertiginoso que el indefinido, es evidente, pero yo no estoy tan seguro de que lo siga siendo respecto al perfecto simple. Aun así, hay maneras de dar esta sensación en presente sin hacer “una narración en presente”. Aquí conecto con Poverello.
Uno de los casos que Poverello ha comentado es un caso de “presente histórico”. El presente histórico no es una narración con los tiempos de lo que hemos llamado del Grupo I o comentario (los del “presente”), sino su uso dentro de una narración más vasta que narra con los tiempos el Grupo II (de la narración, del “pasado”). Faulkneriano sabrá de esto más que yo, pero dudo que exista una narración histórica enteramente en presente, tan sólo fragmentos en los que se pasa a este tiempo para darle más vivacidad. Por tanto, el narrador sigue estando perfectamente situado y este “presente histórico” no es una forma de narración, sino un recurso retórico dentro de la narración. El problema es cuando un sistema de tiempos verbales remplaza al otro. Entonces, y sólo entonces, el narrador deja de estar situado y la narración da pie a paradojas y contradicciones. Creo que es más enriquecedor el uso del “presente histórico” que la sustitución de los tiempos de la narración por los del comentario. Permite dar vivacidad a, pongamos, una pelea, y luego volver a la narración con los tiempos habituales. De esta forma tenemos la vivacidad, el énfasis y, al mismo tiempo, un narrador que podemos problematizar. Es lo que hace, me ha parecido entender, Hamsun en “Hambre”. De este modo el fantasma del autor, con la autoridad que su interpretación confiere al relato, permanece fuera.
Por otro lado y para ir cerrando, no creo que dar algunas vueltas a este asunto de los tiempos verbales sea un rollo banal. Enriquece la lectura al detectar matices y va más allá, como pretendí mostrar en la nota anterior al conectarlo con otros fenómenos similares en otros campos. Tampoco creo que sea cuestión de complicarse la vida en algo que, en realidad, da igual. Conjugar un verbo en un tiempo u otro tiene efectos de significados distintos -a los que la literatura da una riqueza descomunal-, si no, no tendría sentido distinguirlos. Los cambios de persona en El tambor de hojalata tienen significado, no son aleatorios, y lo tienen gracias a que la conjugación del verbo en un tiempo u otro produce diferencias significativas. No todo vale. Me referí antes a cómo la diferencia de unos tiempos verbales u otros no se refiere a su “tiempo real”, sino a esta distinción entre la “narración” y “comentario”, entre Grupo I y Grupo II. Por tanto, un diálogo en presente que se refiere al futuro es perfectamente posible sin contradecir que el presente implica a los interlocutores dentro del enunciado. Me permito emplear los ejemplos de Poverello como una muestra de lo que he comentado.
No penséis que con todo esto pretendo sonsacar de los tiempos verbales algún tipo de estructura inherente al hombre o incluso a la realidad. En absoluto. Poverello lo ha expresado muy bien. Los significados de las formas verbales dependen de los usos lingüísticos de una comunidad, de su tradición. Pero si depende de la tradición ya no se trata de un “todo vale”. Visto así, las rupturas con la tradición parten de ella para continuarla instaurando nuevos usos. De lo que aquí se trata es de conocer esta tradición para comprender mejor los efectos de sentido de sus rupturas.
De nuevo la nota se me fue de las manos. Creo que me merezco ese capón…