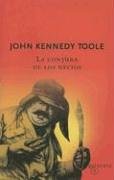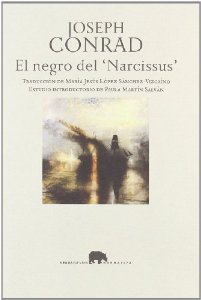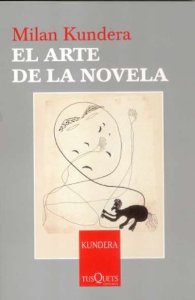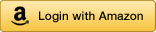Actividad de Tharl
Tharl ha escrito un comentario en CATARSIS hace 10 años
Algo suavecito, como un bolero, quería yo. Para no pasar ni un mal rato ni perderme en escabrosos laberintos de letras y estilos. Una novela de transición después de un par de obras de esas que te sientan mal por argumento, por muy bien escritas que estén.
Alguno que otro ya se estará tronchando de...
Tharl ha votado la reseña CATARSIS hace 10 años
Algo suavecito, como un bolero, quería yo. Para no pasar ni un mal rato ni perderme en escabrosos laberintos de letras y estilos. Una novela de transición después de un par de obras de esas que te sientan mal por argumento, por muy bien escritas que estén.
Alguno que otro ya se estará tronchando de...
Tharl ha votado la reseña SOBREVALORADO hace 10 años
Pués leyendo este libro me he sentido como una persona con gusto raritos, bueno, eso ya lo sabía de antes, pero me ha sorprendido que este libro tenga una valoración tan alta y sea uno de los "míticos" que hay que leer, para mí ha resultado un auténtico co**zo leerlo. De hecho, creo que estuve...
Tharl ha votado la reseña CREO QUE TODOS NOS HEMOS SENTIDO VÍCTIMAS DE ESTA CONJURA hace 10 años
Y la verdad, al final te preguntas cómo es posible que Ignatius se salga siempre con la suya y en cambio cuando los necios se conjuran contra una parezcan favorecidos por las fortunas.
Tharl ha votado la reseña DESENCAJAR EN LA SOCIEDAD ACTUAL hace 10 años
Hay alguien que desencaja mejor con la sociedad actual que Ignatius Reilly? Si alguna vez te has sentido apartado o incomprendido sociálmente, verás tu reflejo en el protagonista de esta obra en cada página, la estridencia del carácter de Ignatius es la viva imágen de la psicótica realidad americana...
Tharl ha escrito una nota hace 10 años
Acabo de retomar mi volumen de cuentos de Kafka, que de tanto hablar de él me entraron ganas de volver a leer algo suyo. Leí uno de los cuentos que me faltaban ("Primer sufrimiento" en "El artista del hambre").
Hummm... Me reafirmo en lo buen escritor que es Kafka. No me cabe duda de que es literatura. Como me suele ocurrir con los buenos cuentos, y este hombre tiene muchos, lo acabé con la necesidad de releerlo. Es un buen cuento. Es concreto y seguramente su protagonista, un trapecista que vive en el trapecio, está vivo. Pero sigo percibiendo algo raro, aunque no sepa explicarlo, que no me ocurre con otras lecturas y que me invita a dar el salto a una lectura sociológica, filosófica o histórica (otros optarían por la biográfica), casi como si necesitara de ella para entender el cuento. Aunque digo que es concreto y vivo hay una llamada a la abstracción.
Puede deberse al extrañamiento. Kafka es un maestro del extrañamiento. Toda buena lectura tiene una dosis de ello. El tipo de extrañamiento que a mi me fascina se refiere a la psicología del personaje. Consiste en la pregunta ¿por qué ha hecho eso? El personaje como problema. Es la incapacidad de comprenderle plenamente, de “acabar con” él lo que me fascina, lo que me obsesiona y dispara infinitas interpretaciones posibles, dudas, proyecciones, etc. que, quiero pensar, tiene el efecto de ampliar mi mirada al intentar comprenderme a mí y a los demás y de interpretar la realidad que me rodea. Y sobretodo, insisto, me fascina. En Kafka, y no sé si será común a la literatura centroeuropea, el extrañamiento no se refiere al personaje y su psicología, que también; ni a la escritura, que también, pero como herramienta; sino, sobre todo, al entorno, a las condiciones existenciales que dice Kundera. Tal vez el hecho de que estas condiciones existenciales sean distintas a las mías (por exageradas, por parabólicas, o por simple técnica narrativa y decisión estética), sea parte del problema. Para apropiarme lo que leo en Kafka, para experimentar su lectura en primera persona, tengo que dar un largo rodeo: salirme primero de ella, racionalizarlo, “descifrarlo” según claves externas (personales o sociales) y entonces ya, puedo incorporarlo a mi día a día, a mi representación del mundo. De ahí el grado de abstracción que puedo experimentar al leerlo. No sé si a vosotros os ocurre algo parecido.
Un ejemplo. En el cuento que comento, el protagonista, un personaje kafkiano típico -gris, alienado por su trabajo, perfeccionista- ha tenido una reacción repentina sin motivo aparente. Yo me pregunto ¿por qué reacciona así? ¿Por qué necesita de repente dos trapecios? ¿Qué necesidad, qué carencia, le ha llevado a esta sobreactuación tan absurda -llora desconsolado, aterrorizado en la red del equipaje de un tren-? Y me extraña tanto, me fascina hasta tal punto la ausencia de una respuesta a esa pregunta, que me veo obligado a releerlo en busca de una respuesta. Y empiezo a lanzar hipótesis: reacciona así por la presión del viaje (repuesta inmanente, dentro del texto, y absolutamente insuficiente y pobre), porque de pronto ha estallado algo en él, ha tomado conciencia del absurdo de su vida (mejor: inmanente, mas completa y verosímil, pero aun así insuficiente, ¿en qué consiste ese absurdo de su vida, porqué ahora?), por la alineación del trabajo en una sociedad capitalista, por un sentimiento de angustia existencial, etc. A partir de aquí, son ya interpretaciones desde fuera, sociológicas o filosóficas. Es a través de esta racionalización de la experiencia del personaje, hecha absolutamente en tercera persona, que empiezo a apropiarme del texto. Pero este mismo rodeo necesario es lo que me deja algo frío, igual que un buen ensayo. Tal vez sea, simplemente, que los problemas que explora este tipo de literatura es más abstracta (aunque no por ello menos importante) que la de otro tipo.
No me gusta compartir estos ejercicios de introspección lectora. Cada uno lee a su manera y no veo por qué a nadie ha de importarle la mía, sino, si acaso, su resultado: la lectura que hago del texto, no el proceso. Pero ya que el diálogo se ha extendido, espero que así comprendáis mejor qué preguntaba y por qué cuando hablaba de si funciona o no esta literatura, y cómo.
Espero no poder leer nunca a Kafka como leo a Chéjov, porque significará que las condiciones existenciales se han desplazado de uno al otro… Y aunque el presente parece apuntar en esa línea, prefiero, por lo menos, el drama de Chéjov.
Tharl ha escrito una nota hace 10 años
Temo que mi pregunta sobre si funciona o no éste tipo de literatura centroeuropea a raíz del proyecto novelístico de Kundera parezca más tonta de lo que creo que es. Pero primero quiero insistir en que mi comentario era una pregunta, no una toma de posición. Apenas leí literatura de éste tipo y mi (pre)juicio no está formado más que por lo que decían Kundera y su entrevistador y un par de experiencias lectoras como los cuentos de Kafka. Tampoco quería centrar la pregunta (pues para que fuera un debate debería haber alguien defendiendo la posición contraria y yo, con mis lecturas, no puedo hacerlo, solo plantear la cuestión) exclusivamente en Kafka. Me cae simpático el checo. Además, de él no leí sus novelas, por lo que, tal vez, K. es una de las excepciones de las que yo hablaba, que son varias.
Mi preguntaba no apuntaba a la mayor calidad de un tipo u otro de literatura, ni de su capacidad de disfrute. Yo disfruto mucho tanto con un ensayo como con Kafka o como con Proust; con una película de Keaton, Bergman, Doctor Who o una película porno. Pero son disfrutes distintos. Es lógico que así sea, y está bien. Mi preguntaba apuntaba a una de las dos cuestiones que más me importan como lector: ¿cómo leer? Si disfruto de modo distinto a Kafka, Proust, etc. es porque los leo de forma distinta. Y por ello mi recepción también es distinta y los efectos que resulten de cada una de ellas también lo serán. Vaya, que no creo que sea una pregunta tan tonta como parece. O eso quiero creer. Al menos si consideramos que la literatura y la lectura tiene algún valor o alguna razón de ser. Es importante, pero no creo suficiente el disfrute hedónico para despachar estas preguntas. Yo, lo admito, no sé cómo leer la literatura centroeuropea. ¿Como ensayo, como filosofía novelada, como literatura de ficción? El caso es que cuando trato de leer ciertos tipos de narraciones del mismo modo que leo a Proust, eso que Kundera llama “realismo psicológico” (término tendencioso y engañoso, pues Proust de Realista decimonónico tiene poco y de clásico menos), me falta algo. Me resulta demasiado abstracto. Un ejemplo paradigmático es ése cuento tan famoso de Kafka: “Preocupaciones de un padre de familia”. La escritura allí es sugerente y magnífica, el contenido intelectual inmenso y con las más ricas interpretaciones; pero a mí, me deja frío. Cuando hablaba de la literatura como contemplación en la frase que me cita Faulkneriano, terminaba añadiendo: Creo que las narraciones de todos los autores que hemos comentado sí se pueden leer de este modo”. A Kafka no le acuso de lo contrario. Le acuso de parecerme demasiado abstracto. Tanto es así que mis lecturas de sus cuentos con frecuencia se ven lanzadas a un “mundo de las ideas”, a un plano de racionalizaciones, tal vez debido a la ausencia de sentido en un plano de experiencia. Y puede que esta sea la genialidad de Kafka. No lo sé. Vosotros diréis. Me viene a la cabeza ahora mismo el cuento de “En la colonia penitenciaria”.
A los que sí acuso de esto -a saber: de situar los códigos de interpretación fuera del propio texto como, por ejemplo, la sociedad; rompiendo así con la inmanencia del texto- es a la literatura/cine/arte posmoderno. Ellos han hecho de la ruptura con los códigos de la ficción y del discurso marca de la casa. Todo con el noble fin de sacar al lector de la ilusión de la ficción, cuestionar su rol de contemplador, llamarle la atención sobre los mecanismos de manipulación del discurso, etc. El objetivo es, en contra de la contemplación, invitar a la acción. Pero por esto mismo han convertido el arte en gesto y/o en propaganda (en el mejor y más noble sentido del término). Ahora estoy pensando en la divertidísima “Jhonny cogió su fusil”. También pienso en Kevin Spacy dirigiéndose a la cámara en “House of cards” y en la perversa capacidad del paradigma de la contemplación para normalizar y absorber en su seno todas estas estrategias posmodernas creadas con fines totalmente distintos.
Y desde luego, a quienes acuso de cadáveres es a las criaturas (y creadores) de Dan Brown, Matilde Asensi, etcétera. No hay una sola chispa de ambigüedad, ironía, complejidad, verosimilitud en ellos. Son fríos y convencionales como una predicción atmosférica. Y de acuerdo a lo que decía en la nota anterior, puedo ir más allá y acusarles de no ser literatura desde el momento en que ni uno de cada diez elementos en su escritura es significativo. No es posible separar la buena de la mala literatura, cuestión que cae en el ámbito del gusto, pero sí lo que entendemos y lo que no entendemos como literatura.
Y volviendo al territorio incuestionable de los gustos, ahora puedo confesaros que, aunque disfruto todo aquello de lo que hablamos, con lo que más lo hago es con la literatura que me resulta más viva: Proust y el “realismo psicológico”.
Tharl ha escrito un comentario en NO DEBÍA DE MORIRME NO DEBÍA DE MORIRME... hace 10 años
****************************************************************************************************
Para aquellos que no han leído la novela, advierto que la reseña destripa totalmente su argumento, no el final de la trama, que ya nos lo destripa el título, sino el por qué de ella, o lo que yo he interpretado...
Tharl ha votado la reseña NO DEBÍA DE MORIRME NO DEBÍA DE MORIRME Y SIN EMBARGO… hace 10 años
****************************************************************************************************
Para aquellos que no han leído la novela, advierto que la reseña destripa totalmente su argumento, no el final de la trama, que ya nos lo destripa el título, sino el por qué de ella, o lo que yo he interpretado...
Tharl ha escrito una nota hace 10 años
Empiezo con un par de aclaraciones/correcciones esquemáticas sobre mi mensaje anterior para ser lo más breve posible.
- Efectivamente, confundí al creador con la criatura. Cuando escribí Svejk quería decir Hasek.
- De Dostoievski, Poverello, hablamos en otra ocasión. No me tientes… que también la tengo tomada con éste demonio. Hay una reseña en el tintero que, como bien señalas tú al sacarlo a coalición aquí, no se escapa a estas cuestiones.
- Como paradigma de lo que Kundera llama “realismo psicológico”, él solo menciona a Proust. A Chéjov lo añado yo porque me parece junto con Proust, el genio que más vida ha dado a sus criaturas.
Si yo he entendido bien aquello a lo que Kundera llama “realismo psicológico”, no se refiere sólo a Fontane o al Realismo, aunque encuentre en él sus bases. La mención de Proust, en mi opinión más revolucionario que ningún posmoderno, creo que lo confirma. Por eso añadía yo la tradición anglosajona. En la mayoría de sus grandes novelistas -Faulkneriano cita a Faulkner y a Woolf, y podemos añadir muchos más (Conrad, Hemingway, McCullers, Fitzgerald…)-, el personaje es central. Creo que el triángulo personaje-escritura-atmósfera es el eje sobre el que giran la obra de estos autores y lo que los hace tan magníficos. En ellos se renuncia a la noción clásica del personaje, tan psicologicista (¡bravo!), se toma al personaje como problema, se renuncia a explicarlo y lo que se intenta, es una comprensión que a menudo sabemos imposible pero no por ello estéril. Ahí veo lo que es la grandeza de estos personajes. Y aquí veo también el motivo de que los autores que mejor han envejecido del XIX sean aquellos como Stendhal.
¿Es esto “mímesis de la realidad”? Sin duda. Pero creo que Kafka (por hablar del autor centroeuropeo que he leído) busca lo mismo. Sólo que considera que para sacar a relucir lo que a él le interesa de la realidad, debe darle la vuelta, navegar en su fantasmagoría, provocar extrañeza. Pero a todos estos escritores les interesa la realidad (aunque no comparten el “realismo psicológico”), sin duda. La vida. O la existencia, que diría Kundera. Por eso la pregunta sobre si sus personajes están o no están vivos me resulta tan importante.
¿Están vivas sus narraciones, o son abstractas como la mirada de un cadáver?
Creo que Poverello ha dado con el quid de la cuestión. ¿A qué llamamos personajes vivos? A los que viven más allá del texto. Y basta un cuento, unas páginas, unas pinceladas, para crear vida. Cuando lees un cuento de Chéjov no hace falta que te narre el pasado o el futuro del personaje, basta con la esencia fotográfica del cuento. Es tan sugerente que el resto lo puede poner el lector. El personaje respira más allá de las páginas como si éstas le confirieran cierta eternidad que no se agota en los márgenes del libro. Hay tantas fracturas y tanta humanidad incluso en una obra del tamaño de la de Proust (o eso espero después del primer tomo), como para que el lector pueda apropiarse de sus personajes y vivificarlos.
Pero para ello son imprescindibles ciertas características:
El autor debe prescindir de su autoridad y dar libertad al personaje para crecer a su modo, sin aplastarle bajo la idea de Un Mensaje y hacer de la obra una obra abierta. Esto lo cumplen todos los autores de que estamos hablando.
La narración debe basarse en la contemplación del lector. Me explico: el autor debe aprovechar el abismo insalvable entre él y el futuro lector. Su biografía, el contexto, el auditorio original, nada de esto debe ser una clave interpretativa. La obra se debe bastar a sí misma. En la literatura todos los elementos de la escritura deben de ser significativos, pero su significación debe ser inmanente al propio texto, no remitir a símbolos externos. El arte posmoderno, y sospecho que también la literatura posmoderna, creo que rompe con esto. Me entenderéis con un ejemplo. El otro día me hablaron de una escultura en la que se encontraba Franco saliendo de una nevera. Puedo encontrar su gracia a esta escultura, me parece un buen gesto estético, como muchas performances, pero no lo pondría en mi casa. Por el contrario, no me importaría tener “Nighthwaks” de Hooper en ella y podría perderme cada mañana en las miradas que nunca se cruzan de sus personajes. Creo que las narraciones de todos los autores que hemos comentado sí se pueden leer de este modo.
La narración debe ser concreta. Debe sentirse real, verosímil, y sobre todo, concreta. No tengo esa sensación con la mayoría de los textos de Kafka, en los que parece que las respuestas a las preguntas del texto están en otro lado, fuera de él. Me da la impresión de ser llamado en cada frase a una interpretación externa. En base social, filosófica, etc. Más allá de la acción que transcurre frente a mí. Como si los personajes solo fuesen signos en una parábola sin mensaje. Me parece brillante por su escritura, maravilloso por su penetrancia, y un género mucho más apropiado para las “ideas” que el “ensayo”, por lo que tiene de polifónico (Kundera también insiste en éste punto). Pero no puedo leerlo igual que leo aquello que yo considero literatura, no puedo. Y la literatura, sea lo que sea esto, está más viva que el ensayo. De eso no hay duda.
Otra cosa es que la literatura (o la novela), no tenga nada de bueno, que haya que dejarla morir, que sea un género burgués, o lo que sea. Si es el caso, yo también quiero ser de la retaguardia de la vanguardia. Ser de la vanguardia significa saber lo que está muerto. Estar en la retaguardia es amarlo todavía.
Tharl ha escrito una nota hace 10 años
A los lectores de Kundera y de la literatura existencialista de tradición kafkiana. Estoy leyendo una colección de artículos literario del autor de “La insoportable levedad del ser”. No es la maravilla de las maravillas pero tiene algunas cosas interesantes. En un momento, en una entrevista que le hacen, se dice lo siguiente:
“Entrevistador: Resumamos. Existen varias formas de aprehender el yo. Ante todo, por la acción. Después en la vida interior. Usted afirma: el yo está determinado por la esencia de su problemática existencial. De esta actitud se derivan en su obra numerosas consecuencias. Por ejemplo, su obstinación por comprender la esencia de las situaciones parece volver caducas, al menos para usted todas las técnicas de descripción. Usted no dice casi nada del aspecto físico de sus personajes. Y como la búsqueda de las motivaciones psicológicas le interesa menos que el análisis de las situaciones, es también muy parco sobre el pasado de sus personajes. ¿El carácter demasiado abstracto de su narración no corre el riesgo de hacer a sus personajes menos vivos?”
La clave está en la palabra “esencia” de la problemática existencial, de las situaciones. La pregunta por el ser. Kundera llama a su estrategia novelesca “interrogación meditativa”. Con ella procura extraer el “código existencial” de cada personaje. En cristiano: Kundera, a partir de los actos de sus personajes, establece una constelación de conceptos para cada uno y a lo largo de la novela se pregunta por ellos. ¿Qué ES X (p.e. el vértigo de Teresa en “La insoportable…”)? Y busca una definición para ello que va precisando a lo largo de la novela. Y así con cada concepto de cada personaje.
Me parece imposible, y de ahí mi pregunta a quienes habéis leído al escritor checo, que una narración semejante pueda estar viva. La respuesta de Milan Kundera al entrevistador es astuta y profundiza en mis dudas:
“M.K: Trate de hacerle esta misma pregunta a Kafka o a Musil. A Musil ya se la hicieron. Incluso personas muy cultas le reprocharon no ser un auténtico novelista. Walter Benjamin admiraba su inteligencia pero no su arte. Eduard Roditi encuentra a sus personajes sin vida y le propone a Proust como ejemplo a seguir: ¡cuánto más viva y auténtica, dice, es Madame Verdurin en comparación con Diotima!”
Lo que sigue es un enfrentamiento entre lo que Kundera llama realismo psicológico, propio no ya del Realismo, sino de Proust, Chéjov y yo añadiría la tradición anglosajona; y autores como Musil, Kafka, Svejk, Broch y Gombrowicz. Considero que la pregunta de éste entrevistador es más importante que su aplicación a Kundera. ¿Están las narraciones de Musil, Kafka, Svejk, Borch y Gombrowicz (yo añadiría Borges, Camus y Sartre) muertas? ¿Tienen vida sus personajes?
Lo pregunto porque yo de esta lista solo he leído a Kafka (y a Borges, Camus y Sartre), sus cuentos, y salvo excepciones maravillosas -El artista del hambre, Un médico rural- me asoma la duda de si Kafka no será un grandísimo escritor de cosas muertas. Esta sospecha es la que me lleva a pensar que, efectivamente, como muchos dicen, lo mejor de su producción serán los Aforismos.
Sé que por aquí hay mucho lector entusiasta de este tipo de narración y de la literatura austriaca y eslava, así que, ahí tenéis mi pregunta como ignorante en estas literaturas: ¿De verdad funcionan propuestas como la de Kundera?