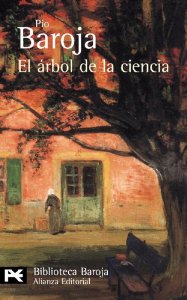¿QUIÉN MATÓ A ANDRÉS HURTADO? por Tharl
¿QUIÉN MATÓ A ANDRÉS HURTADO? por Tharl
Lo mejor que se puede decir de Pío Baroja y de “El Árbol de la Ciencia” es su vigencia y modernidad. Vigencia en los sentimientos, temas y en la descripción de la sociedad española y de sus gentes. Modernidad de estilo. El estilo rápido, preciso y sencillo es lo que más llama la atención en una novela que apenas ha salido del siglo XIX. Baroja es mejor cirujano con la pluma que con el bisturí y sabe narrar con una sorprende sencillez y economía. Elimina todo lo superfluo para ir directo y con precisión a dónde quiere llegar. Sus descripciones son pinceladas impresionistas que dejan al lector reconstruir el todo a partir de unos pocos de sus elementos esenciales. Sus capítulos son breves, sus párrafos concisos y las oraciones cortas. El estilo rápido de Baroja es increíblemente cercano al ideal al que aspira la industria literaria actual. Todo esto me gusta de Baroja y de “El Árbol de la Ciencia”.
La cosa cambia cuando sale el médico que libro y autor llevan dentro. La higiénica estructura simétrica y muy marcada; las digresiones científicas y médicas de olor rancio; la agria actitud despótica del personaje y del narrador fruto de la seguridad de estar en posesión de la verdad y de ser superior al resto; y, sobre todo, la actitud hacia los personajes-tipos que pasan por las páginas.
La personalidad de los personajes barojianos es fisonómica. Un pobre miserable víctima de su estupidez ha de tener el labio caído; un mezquino miserable rasgos semíticos, etc. El semítico binomio esclavo-estúpido/mezquino-miserable parece suficiente para comprender la sociedad española y sus gentes. La maldad, la miseria, la bondad, parecen rasgo intrínseco e innato de las gentes grabados en sus rostros. Baroja, como otros miembros de La Generación del 98, fue un brillante observador de la sociedad española; pero donde en Unamuno encuentro comprensión, en Baroja encuentro el juicio y desprecio de un médico dogmático peligrosamente obsesionado por la higiene física y moral.
Si a pesar de ello he disfrutado tanto el libro se debe, sin duda, al amargo protagonista. Solo hay una pregunta que realmente me interesa del libro: ¿Quién mató a Andrés Hurtado?
Andrés Hurtado ha muerto ahogado. Su inmensa cultura, sus experiencias y conocimientos no podían salvarle. Eran abstractas, informes. Líquidas. Andrés se ha ahogado en sí mismo, absolutamente diluido en el intelectualismo y en su obsesiva búsqueda de una Verdad en mayúscula, pura, dogmática y objetiva. Andrés es, en el fondo, un romántico, un hombre sensible al dolor ajeno, con ansías de comprometerse y luchar por el progreso. Justicia y libertad en una España mejor. Un hombre que si encontrara un sendero y un horizonte práctico al que encaminarse más allá de su independencia, libertad y autonomía económica-espiritual habría podido construir algo. Pero vive tan aislado en sí mismo y su ciencia, que no puede comprometerse ni con dar luz a otra vida.
A Andrés le ha matado una sociedad mediocre en crisis: conformista con el presente, acrítica con el pasado e indiferente con el futuro. Le ha matado un entorno deprimido incapaz de estimularle, la ausencia de un círculo de iguales -como lo fue La Generación del 98 para el autor- o, al menos, de un amigo íntimo -lo más parecido es su tío Iturrioz, alterego del Baroja-adulto en contraposición del Baroja-joven que es Andrés- con el que discutir en pie de igualdad ayudándose a crecer el uno al otro. Andrés ha tenido amigos de lo más variados con los que divertirse, entretenerse y hasta discutir; pero ninguna alma gemela que rompa su aislamiento.
A Andrés, en el fondo un déspota en potencia cuando cree estar en posesión de la Verdad, le ha asesinado una inteligencia demasiado despierta, sincera y teórica, obsesionada por una Verdad científica más allá del relativismo en la metafísica. La imposibilidad de una ciencia rígida aplicable a la moral, la justicia y el dolor; el rechazo del “esclavo con espíritu de esclavitud” de dejarse adoctrinar en lo que es mejor para él; el dolor ajeno y la imposibilidad de cambiar algo a mejor, por nimio que fuera, es lo que ha matado a Andrés. Cuando a un hombre tan cuadriculado como él le rompes, en la práctica y en la teoría, los ángulos y las rectas, se desmorona y ahoga. Un hombre así solo tiene una salvación posible: el aislamiento sereno de la sociedad y de la vida: la ataraxia. Estado que casi alcanza en Valencia y que logra más tarde en Madrid, gracias al sencillo amor de Lulú. Pero la vida es muy puta y no te deja huir de ella; buscará a Andrés, y contestará a su rechazo incubando cadáveres.
Aquí entra el último responsable de la muerte de Andrés. Su alterego: Pío Baroja. Él le ha matado porque sabe que intelectuales como Andrés no tienen cabida, por lo menos en España. Andrés es un sacrificio inevitable y necesario. La muerte de Lulú no es consecuencia de la fatalidad, sino del rechazo de Andrés a la vida. De la incapacidad de éste de comprometerse con ella a riesgo de abandonar el refugio en que convirtió su existencia.
Andrés no tenía salvación posible. Él mismo construyó la trampa que finalmente le asesinó. Se obsesionó por un árbol del conocimiento estéril y ponzoñoso. Incapaz de aceptar la ambigüedad e incertidumbre de la vida y el conocimiento entrelazados, se empecinó en un fruto de acotina. Tal vez esa sea la diferencia que señala mi edición entre Andrés y su reverso en “Camino de Perfección”, Fernando Osorio. Uno escogió el conocimiento por la ciencia y otro el conocimiento por el arte; el científico se distanció en su ortodoxia de la vida y el artista se concilió con ella.
Crítica, pesimismo, mediocridad y ajuste de cuentas con el pasado. Kant, Schopenhauer , España y Baroja, vosotros matasteis a Andrés.
Escrita hace 10 años · 5 puntos con 4 votos · @Tharl le ha puesto un 7 ·